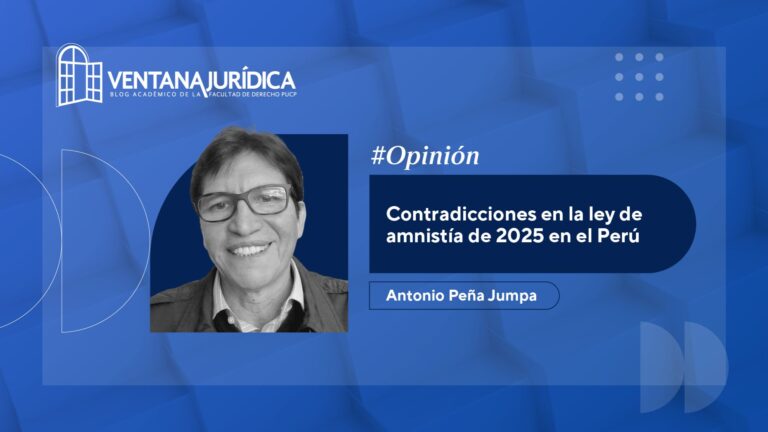Rescatando la novela más «maltratada» de Mario Vargas Llosa («in memoriam»): ¿la literatura «ne fait pas le poids»?
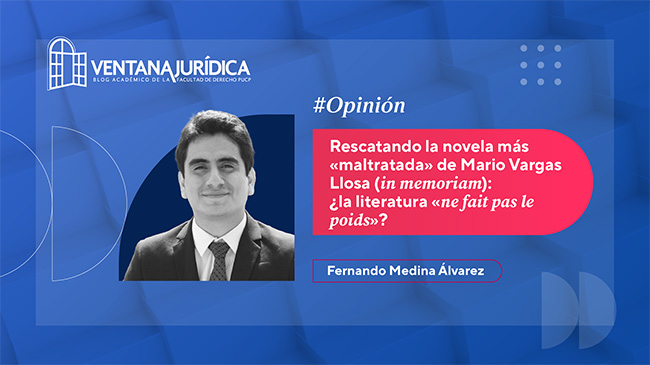

Escrito por Fernando Medina Álvarez
«Autrefois je pensais je méditais j’écrivais je jetais tant bien que mal sur le papier la verve que j’avais dans le coeur maintenant je ne pense plus je ne médite plus j’écris encore moins. – La poésie s’est peut-être retirée d’ennui et m’a quitté».
Gustave Flaubert
À Ernest Chevalier [Rouen, 24 février 1839]
«Le seul moyen de
Gustave Flaubert
n’être pas malheureux c’est de t’enfermer dans l’Art et de compter pr rien tout
le reste».
À Alfred Le Poittevin [Milan, 13 mai 1845]
| SUMARIO. Introducción. 1. Historia de Mayta como novela política: las (sin)razones de la crítica literaria. 2. Historia de Mayta como metaficción. 2.1. El objetivo literario de Vargas Llosa. 2.2. La historia de Mayta: una mentira con conocimiento de causa. 3. Que signifie la littérature dans un monde qui a faim ?: la respuesta del sartrecillo valiente. 3.1. La función de la literatura en Sartre. 3.2. La influencia de Sartre en Vargas Llosa. 3.3. ¿Tiene sentido escribir una novela estando el Perú como está? |
INTRODUCCIÓN
Escribí algunas de las siguientes líneas hace más de medio año como una especie de reivindicación de Historia de Mayta a propósito de los cuarenta años de su publicación en 1984. Como todo lo que suelo escribir, esas ideas estaban destinadas a dormir el sueño de los justos; sin embargo, la noticia sobre el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, el último domingo, me dio el suficiente coraje como para terminar de escribirlas y hacer una excepción.
Historia de Mayta ha sido, a lo largo de sus cuatro décadas de existencia, una de las novelas más «maltratadas» del nobel peruano[1]. Ella ha sido reducida a una ficción esencialmente «política» o «ideológica» que desarrolla una historia sobre la primera tentativa revolucionaria en el Perú[2].
Mi acercamiento inicial a esta novela estuvo condicionado, negativamente, por semejante interpretación. Sin embargo, mi sorpresa fue mayúscula al encontrarme, en cambio, con la historia de la gestación de una ficción sobre, precisamente, tal conato subversivo en Jauja. En otros términos, Historia de Mayta resultó siendo una metaficción, una novela sobre una novela: frente a sus temas políticos —principalmente, el de la violencia política—, predominan aquellos metaliterarios, referentes a las concepciones del escritor peruano sobre la naturaleza dialéctica de las ficciones, el proceso de la creación literaria, las relaciones entre literatura e historia, etc.
Esa es la razón por la cual, para rendir homenaje a Mario Vargas Llosa, he decidido rescatar Historia de Mayta: es sumamente paradójico que, siendo su novela más infravalorada por ser, supuestamente, un panfleto político, ella sea, en realidad, una de sus novelas más literarias —si no la más—. Es por ello que el título de esta columna fue originalmente «Historia de Mayta» más allá de los rabanitos.
No obstante, dadas las circunstancias, si, inicialmente, estas ideas estaban centradas exclusivamente en el desarrollo de una interpretación metaliteraria de Historia de Mayta, ahora, la novela más «maltratada» de Vargas Llosa es sólo la excusa que me permite atravesar su vida y obra: el ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el viraje desde el socialismo hacia el liberalismo, la decepción de Sartre, el pronunciamiento del discurso La literatura es fuego, el encuentro en la Universidad Nacional de Ingeniería con Gabriel García Márquez, la participación en la comisión que investigó la masacre de Uchuraccay, etc.
En 2023, por otra parte, Vargas Llosa hizo público su retiro de la literatura: «Ahora, me gustaría escribir un ensayo sobre Sartre, que fue mi maestro de joven. Será lo último que escribiré»[3]. El ensayo nunca llegó. Este es el motivo por el cual he preferido enfocarme en desarrollar mi interpretación de Historia de Mayta como una respuesta a Sartre en torno a la función de la literatura en nuestras sociedades. Se trata de un tema generalmente soslayado en las aproximaciones metaliterarias a esta novela (a diferencia, por ejemplo, de la naturaleza dialéctica de las ficciones).
La columna está dividida en tres secciones. En la primera, expongo las lecturas limitadamente políticas de Historia de Mayta por parte de cierto sector de la crítica literaria. En la segunda, realizo una breve aproximación a ella como metaficción. Finalmente, en la tercera, desarrollo la concepción de la función de la literatura que habría sido plasmada, en la novela, como respuesta a Sartre.
1. HISTORIA DE MAYTA COMO NOVELA POLÍTICA: LAS (SIN)RAZONES DE LA CRÍTICA LITERARIA
Como consecuencia de su reducción a una ficción esencialmente política por parte de la crítica literaria, debido al sobredimensionamiento —muchas veces sesgado— de sus temas políticos, Historia de Mayta ha sido, como he señalado ya reiteradamente, una de las novelas más «maltratadas» de Vargas Llosa[4].
Diferentes (e interdependientes) son las razones que condicionarían estas lecturas limitadamente políticas. En primer lugar, el encasillamiento de Historia de Mayta como «la novela de la izquierda peruana»[5], o una «novela política» que «explora las consecuencias negativas de la actividad revolucionaria»[6], podría obedecer a que ella puede ser leída, desde sus primeras páginas y en diferentes niveles, como una crítica a la izquierda latinoamericana. Uno de tales niveles puede ser la ridiculización, parodia o sátira de todas las facetas del hombre de izquierda: desde el intelectual, pasando por el militante partidista, hasta el guerrillero[7]. De esta forma, la razón del «maltrato» estaría vinculada al propio argumento de la novela.
En segundo lugar, su concepción como una «novela ideológica» en la que Vargas Llosa desea «atacar al socialismo»[8], el «primer panfleto abiertamente de derecha» del escritor[9], o un «reflejo explícito y panfletario» de su «cambio ideológico»[10], podría deberse a que, para el momento en que él publica la novela, ya se había consolidado internacionalmente como un intelectual opositor a la izquierda o asociado a las ideas del liberalismo. Desde fines de los sesenta, se produjeron en el mundo y la propia vida del novelista una serie de sucesos que determinaron su decepción del socialismo y consecuente viraje ideológico: desde su visita a la Moscú de la URSS (mayo de 1968), pasando por el apoyo público de Fidel Castro a la invasión de Checoslovaquia (agosto de 1968), hasta el encarcelamiento y posterior «autocrítica» del poeta cubano Heberto Padilla (1971). Por ejemplo, el autor de La ciudad y los perros pasó de aprobar, en 1965, el levantamiento del MIR, señalando que «no queda otro camino que la lucha armada»[11] a señalar, en 1980, que «[e]s falso que la violencia “estructural” de una sociedad no se pueda corregir a través de las leyes y en un régimen de convivencia democrática»[12]. En ese sentido, Historia de Mayta puede ser leída como la ficción de un autor «liberal» o de «derecha». En este caso, la razón del «maltrato» estaría relacionada a la propia persona del escritor.
En último lugar, su percepción como una descalificación, mediante un paralelismo «entre la guerrilla de Sendero Luminoso y el levantamiento de Mayta», de la «izquierda marxista-leninista como alternativa política en las próximas elecciones presidenciales»[13]; o «una reacción a la violencia política que inició en 1962 y culminó con la masacre de ocho periodistas en 1983»[14], podría obedecer a que el contexto en el que se escribió la novela estuvo marcado, precisamente, por la violencia política. El 17 de mayo 1980, en la localidad de Chuschi (Ayacucho), Sendero Luminoso inició sus operaciones armadas mediante la quema de ánforas electorales justo en medio de las elecciones que representaban el retorno a la democracia. Por su parte, el 22 de enero de 1984, en el distrito de Villa El Salvador (Lima), el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru inició sus acciones armadas mediante un ataque a un puesto de la Guardia Civil.
En este escenario es significativa la masacre de ocho periodistas en la localidad ayacuchana de Uchuraccay el 26 de enero de 1983. El presidente Belaúnde Terry nombró una comisión, encabezada por Vargas Llosa, para investigar lo sucedido. El informe de la comisión concluyó que fueron los propios comuneros los que asesinaron a los periodistas como consecuencia de una confusión. Esta polémica hipótesis generó que se acusara encendidamente al escritor de encubrir al Ejército y ser cómplice del Gobierno[15]. De esta manera, la razón del «maltrato» estaría ligada al contexto de violencia política en el que fue gestada la novela.
Se puede apreciar que estas aproximaciones políticas a Historia de Mayta están sostenidas por razones que van desde las estrictamente relacionadas con el argumento de la novela hasta aquellas, en cambio, totalmente ajenas. No es necesario detenerse en la validez de críticas literarias fundamentadas en factores extraliterarios —como el de la posición política del autor—, pero sí vale la pena evidenciar ciertos tratamientos oblicuos del contenido de la novela. Dos lecturas son ilustrativas.
Por un lado, la lectura de Cornejo Polar, a pesar de ser consciente del procedimiento literario realizado por el narrador (es decir, «mentir con conocimiento de causa»[16]), apunta que Vargas Llosa opera, de manera restrictiva y mutiladora, una reconstrucción ideológica de la historia del Perú[17]. Uno de los aspectos que reprueba el crítico sanmarquino es que de la novela se desprenda que «la revolución surge en el vacío, producida por el delirio o la irresponsabilidad de ciertos individuos más o menos mesiánicos, sin relación con las condiciones económico-sociales del país»[18]. Cuestiona que se deduzca que el escenario apocalíptico en el que se desenvuelve el presente de la novela sea una consecuencia de aquella intentona revolucionaria de Mayta y no de «la injusticia del sistema social»[19].
Por otro lado, la lectura de Urdanivia Bertarelli advierte que la «objeción más seria que hay que hacerle a la novela —y a su autor— es la forma en la que presenta a la izquierda marxista»[20]. El crítico peruano desaprueba la selección del trotskista Mayta como protagonista pues este ni el partido político al cual pertenece, el POR(T), son representativos típicos de la izquierda marxista-leninista en el Perú[21]. Esta decisión sería «dañin[a] para el lector promedio que no distingue entre un grupo político y otro»[22] (es decir, entre el marxismo trotskista y el leninista). La izquierda habría merecido un «tratamiento menos superficial», uno realista que no soslaye «los avances ideológicos y organizativos que la izquierda marxista-leninista ha alcanzado»[23].
Teniendo como muestra ambas lecturas, es razonable cuestionar la pertinencia de valorar literariamente una novela en función de la correspondencia que presenta entre la realidad novelada y nuestra propia Weltanschauung[24][25]. En general, es sensato dudar de la admisibilidad de evaluarla en virtud de su reflejo, exacto o no, de la realidad que la inspira —la nuestra—. Tal vez simplemente habría que recordar que «la actividad novelesca supone una especie de rechazo de lo real»; o que «el arte nunca es realista; tiene a veces la tentación de serlo»[26].
2. HISTORIA DE MAYTA COMO METAFICCIÓN
En la introducción señalé que, dadas las particulares circunstancias, esta columna ya no iba a detenerse en el desarrollo de una interpretación de Historia de Mayta como una metaficción. Sin embargo, la concepción de esta novela como una exploración sobre la función de la literatura presupone una aproximación metaliteraria, por lo que no puede ser entendida sin esta. En consecuencia, aunque peque de superficial, en las siguientes líneas esbozaré brevemente esta perspectiva.
2.1. El objetivo literario de Vargas Llosa
En el capítulo X de Historia de Mayta, el «verdadero» narrador-novelista le aclara sus intenciones al «verdadero» Mayta: «Mi interés no es político, es literario»[27]. De forma similar, frente a las lecturas de la novela como literatura prácticamente reaccionaria o contrarrevolucionaria, Vargas Llosa ha afirmado en diferentes ocasiones que ella es «una novela profundamente literaria»[28] o la «más literaria de todas las que h[a] escrito»[29]: «mi objetivo era literario, no político»[30].
La entrevista que el escritor sostuvo, en 1985, con el autor de País de Jauja es una suerte de exposición de motivos de Historia de Mayta. En ella aclara que lo que intentó hacer fue «usar la naturaleza misma de la ficción como tema de la propia ficción»[31]. Agrega que originalmente quiso contar una «aventura política», la cual, sin embargo, con el tiempo, se convirtió en una «reflexión sobre la propia ficción y la extraña relación de verdad y mentira que caracteriza a la ficción» [32]. Termina calificando su novela como una de «indagación sobre la naturaleza de la ficción y de la forma novelesca», una en la que se preocupa «por la naturaleza de la ficción, sobre todo en su expresión novelesca», «por las relaciones entre ficción y realidad, sobre la naturaleza del personaje de novela, sobre el sistema de invención que está detrás de una novela, e incluso sobre el lenguaje novelesco»[33].
En otros términos, Historia de Mayta habría sido concebida como una metaficción. No obstante, como bien reconoce el propio Vargas Llosa, «uno no es nunca un buen juez de lo que escribe»[34].
2.2. La historia de Mayta: una mentira con conocimiento de causa
Historia de Mayta se nos presenta, básicamente, como dos historias que se van trenzando paralelamente entre los capítulos I y IX. La «primera» se desarrolla en el presente, en 1983, y está centrada en la reconstrucción que, en medio de un Perú apocalíptico, realiza, mediante entrevistas, un novelista en torno al conato revolucionario del trotskista Mayta Avendaño en Jauja. La «segunda» se desarrolla en el pasado, en 1958, y está centrada propiamente en los hechos de tal intento: desde el primer encuentro entre Mayta y el alférez Vallejos hasta el fracaso de la tentativa con la liquidación o captura de los involucrados. Empero, el desarrollo de ambas historias es permanentemente ambiguo.
El pasaje que introduce la segunda historia tal vez sea ilustrativo para ayudar a comprender los alcances de tal ambigüedad:
Nada de eso se ve, mientras camino por el Jirón Dante hacia su encuentro con el Jirón González Prada, como debió hacerlo Mayta aquella noche, para llegar a casa de su tía-madrina, si es que vino en ómnibus, colectivo o tranvía, pues, en 1958 todavía traqueteaban los tranvías por donde ruedan ahora, veloces, los autos del Zanjón. Estaba cansado, aturdido, con un leve zumbido en las sienes y unas ganas enormes de meter los pies en el lavador de agua fría […]. ¿Quién podía tener ganas de una fiesta después de ese trajín? Aparte de que siempre había detestado las fiestas. Las rodillas le temblaban y sus pies parecían pisar ascuas. Pero ¿cómo no ir? Salvo por ausencia o cárcel, nunca había faltado[35].
En este fragmento, desde «Estaba cansado», podría haber una muda de nivel de realidad[36]: se pasaría desde la primera historia (la del narrador-novelista) hacia la segunda (la de Mayta). Consecuentemente, también habría una muda de narrador: se pasaría desde un narrador-personaje (el novelista) hacia otro narrador-personaje (Mayta). Contrariamente, podría no haber una muda ni de realidad ni de narrador: se seguiría en la primera historia narrada por el mismo novelista[37].
La ambigüedad se presenta porque no hay manera de establecer si el pasaje está narrado desde un yo (primera persona) o un él (tercera persona): ¿«[Yo] estaba cansado» o «[Él] estaba cansado»? De hecho, en este caso, la tercera persona podría sumar otra interpretación: se pasaría desde un narrador-personaje (el novelista) hacia un narrador-omnisciente (diferente al novelista, desconocido hasta el momento). Esto se debe a que, para el novelista, como narrador-personaje, sería imposible conocer el estado de cansancio de Mayta (así como su «zumbido en las sienes» y «ganas enormes de meter los pies en el lavador»).
En el mismo sentido, desde «Aparte de que siempre había detestado las fiestas», el problema se presenta nuevamente: ¿«[yo] había detestado» o «[él] había detestado»? En este caso, la ambigüedad es determinada por el uso de la tercera persona en «Las rodillas le temblaban y sus pies parecían pisar ascuas».
Obsérvese que la delimitación de la persona del discurso es importante porque determina qué personaje es el narrador y en qué nivel de realidad nos encontramos[38]:
| Fragmento | Persona del discurso | Narrador | Nivel de realidad |
| «Estaba cansado, aturdido, con un leve zumbido en las sienes y unas ganas enormes de meter los pies en el lavador de agua fría […]». | Primera persona (yo) | Mayta (?) | Segunda historia (1958) |
| Tercera persona (él) | Novelista (?) | Primera historia (1983) | |
| Narrador omnisciente (?) | Desconocido | ||
| «Aparte de que siempre había detestado las fiestas». | Primera persona (yo) | Mayta (?) | Segunda historia (1958) |
| Tercera persona (él) | Novelista (?) | Primera historia (1983) | |
| Narrador omnisciente (?) | Desconocido | ||
| «Las rodillas le temblaban y sus pies parecían pisar ascuas». | Tercera persona (él) | Novelista (?) | Primera historia (1983) |
| Narrador omnisciente (?) | Desconocido |
El uso del sujeto elíptico no es casual. Vargas Llosa busca anticipar, desde el inicio, una característica que estará presente a lo largo de toda la novela: la ambigüedad del narrador y, mucho más, de la fuente de la segunda historia. De este modo, la forma deliberadamente anfibológica difumina las fronteras entre la primera historia y la segunda.
En efecto, se supone que la historia de Mayta es reconstruida, en primera instancia, a partir de las entrevistas realizadas por el novelista a familiares, amigos y conocidos de Mayta, así como a testigos de los sucesos de Jauja. Sin embargo, la historia también tiene como fuente los recuerdos del propio narrador-novelista, es decir, su propia experiencia de vida. Esto sucede porque Mayta y él fueron viejos amigos que estudiaron juntos la secundaria en el Colegio Salesiano, vivieron en Magdalena y tuvieron gustos literarios comunes[39]. Un ejemplo: «Además, mientras corría, he conseguido olvidar que estaba corriendo y he resucitado las clases en el Salesiano y la cara seriota de Mayta, sus andares bamboleantes y su voz de pito»[40]. Otro: «Pero, por más que le pesara, un intelectual sí que lo era. Todavía recuerdo la dureza con que me habló de ellos, en esa última conversación, en la Plaza San Martín»[41].
Sin embargo, hay una fuente adicional que se nos va presentando muy sutilmente: la imaginación del propio novelista. Anteriormente había señalado que es imposible que él, como narrador-personaje, pueda conocer el estado de cansancio de Mayta; pero ello no es categórico: no podría conocerlo, pero sí podría inventarlo. El narrador-novelista describe constantemente emociones, estados de ánimo, sensaciones y pensamientos que, naturalmente, no tenía forma de haber conocido. En consecuencia, simplemente los inventa. Una muestra:
Pienso en Mayta: excitado, feliz, se disponía a regresar a Lima, seguro de que sus camaradas del POR(T) aprobarían el plan de acción sin reparos. Pensó: «Veré a Anatolio, nos pasaremos la noche conversando, le contaré todo, nos reiremos, me ayudará a entusiasmarlos. Y después…». Ya estoy saliendo del pueblo. Aquí fue, aquí lo hicieron, en estas callecitas tan tranquilas e intemporales entonces, en esa Plaza de hermosas proporciones que hace veinticinco años tenían un sauce llorón y una circunferencia de cipreses[42].
Entonces, la historia de Mayta es reconstruida por el novelista sobre la base de tres fuentes: entrevistas, recuerdos e imaginación. El problema está en determinar cuáles sucesos de la historia son «verdaderos» (por estar basados en entrevistas o recuerdos) y cuáles son «falsos» (por estar basados en la imaginación).
Es de este modo que la forma ambigua de la novela permite hacer patente la naturaleza dialéctica de las ficciones, es decir, que estas son, al mismo tiempo, una verdad y una mentira[43]. Sin embargo, esta naturaleza no sólo es evidenciada a través de la forma, sino también mediante el argumento.
Veamos el siguiente diálogo entre el novelista y una de sus entrevistadas:
—Eso es una novela —dice Juanita, con una sonrisa que, al mismo tiempo, me desagravia por la ofensa—. Ésa no parece la historia real, en todo caso.
—No va a ser la historia real, sino efectivamente una novela —le confirmo—. Una versión muy pálida, remota y, si quieres, falsa.
—Entonces, para qué tantos trabajos —insinúa ella, con ironía—, para qué tratar de averiguar lo que pasó, para qué venir a confesarme de esta manera. ¿Por qué no mentir más bien desde el principio?
—Porque soy realista, en mis novelas trato siempre de mentir con conocimiento de causa —le explico—. Es mi método de trabajo. Y, creo, la única manera de escribir historias a partir de la historia con mayúsculas[44].
«Mentir con conocimiento de causa». Esta fórmula expresa cómo la naturaleza dialéctica de las ficciones se manifiesta en el proceso de creación de la novela sobre la tentativa revolucionaria en Jauja. Y es que, en efecto, en Historia de Mayta, no sólo se explora la naturaleza de las ficciones, sino también el proceso de la creación literaria, en este caso, del narrador-novelista. Este proceso es desarrollado a lo largo de toda la novela y explicitado mediante los diálogos entre el novelista y sus entrevistados. Sin pretensión de exhaustividad, se tienen los siguientes pasajes:
- «No, su vida no […]. Algo inspirado en su vida, más bien. No una biografía sino una novela. Una historia muy libre, sobre la época, el medio de Mayta y las cosas que pasaron esos años [ante la pregunta “¿Y qué va a escribir sobre él? […] ¿Su vida?”]»[45].
- «[A] los pocos que se acuerdan les estoy exprimiendo los recuerdos»[46].
- «Los apuntes son lo de menos. Lo que no queda en la memoria, no sirve para la novela»[47].
- «¿El abnegado Mayta convertido en un monstruo bifronte, urdiendo una arriesgadísima conspiración para tender una trampa a sus camaradas? Es demasiado truculento: imposible de justificar en una novela que no adopte, de entrada, la irrealidad del género policial»[48].
- «Le aclaro que todos los testimonios que consigo, ciertos o falsos, me sirven. ¿Le pareció que desecharía sus afirmaciones? Se equivoca; lo que uso no es la veracidad de los testimonios sino su poder de sugestión y de su invención, su color, su fuerza dramática»[49].
- «Algo que se aprende, tratando de reconstruir un suceso a base de testimonios, es, justamente, que todas las historias son cuentos; que están hechas de verdades y mentiras»[50].
- «No estoy aquí para contradecir a nadie. Mi obligación es escuchar, observar, cotejar las versiones, amasarlo todo y fantasear»[51].
- «Dicen que ahí ha muerto más gente que en todo el resto del Perú. No podré, pues, visitar algunos lugares claves de la historia, la averiguación quedará trunca»[52].
- «Pero mientras más averiguo tengo la impresión de saber menos lo que de veras sucedió. Porque, con cada nuevo dato, surgen más contradicciones, conjeturas, misterios, incompatibilidades»[53].
- «[M]e repito que hago mal en distraerme: me queda poco tiempo. Es un premio a mi constancia estar aquí. Adelaida se negó muchas veces a recibirme, y, a la tercera o cuarta vez, me colgó el teléfono. Ha sido preciso insistir, rogar, jurarle que ni su nombre ni el de Juan Zárate ni el de su hijo aparecerán jamás en lo que yo escriba, y, finalmente, proponerle que, como se trata de un trabajo —contarme su vida con Mayta y esa última entrevista, horas antes de que él partiera a Jauja—, fijara una retribución por el tiempo que le haré perder. Me ha concedido una hora de conversación por doscientos mil soles»[54].
- «No es poca proeza para un octogenario que, además, no tengo la menor duda, me oculta y tergiversa muchos hechos»[55].
- «Yo no lo dejo distraerse en la actualidad y lo regreso al pasado y a la ficción»[56].
- «Conozco la historia por boca de los protagonistas, pero no interrumpo, para ver las coincidencias y discrepancias»[57].
- «En este caso, al menos, tengo una pista sólida. La abundancia de mentiras enturbia el asunto»[58].
Sin embargo, esta exploración adquiere nuevas connotaciones si tenemos presente, desde el comienzo, que el novelista-narrador comparte ciertos elementos autobiográficos con el propio Vargas Llosa: ambos son escritores, viven en Barranco, corren todas las mañanas e, incluso, toman conocimiento de los sucesos de Jauja por una noticia en Le Monde[59]. La intención del autor de La casa verde es evidente: presentar al narrador-novelista como su alter ego, como si fuera él mismo el que reconstruye la historia de Mayta.
Nótese que esto le permite a Vargas Llosa explicar diferentes aspectos de su forma de operar al escribir sus novelas. Sin lugar a dudas, el más llamativo es la conocida utilización de su propia biografía como insumo para la creación literaria. Como hemos visto, en la novela, el narrador-novelista (o sea, Vargas Llosa) usa sus propios recuerdos para reconstruir la historia de Mayta y así escribir su novela sobre ella. Se trata del mismo mecanismo utilizado en, por ejemplo, La ciudad y los perros (la relación con su padre, su estancia en el Colegio Leoncio Prado, etc.), Conversación en La Catedral (el rescate de su perro Batuque, el período como periodista en La Crónica, etc.) o La tía Julia y el escribidor (la relación con su tía Julia Urquidi).
Sin embargo, el capítulo X de la novela obliga a redefinir el estatus ontológico de ambas historias. Efectivamente, en el capítulo final, nos enteramos de que Mayta no es homosexual, de que él y el narrador-novelista nunca se conocieron y de la inexistencia del Perú apocalíptico. El «verdadero» novelista le explica al «verdadero» Mayta:
Por supuesto que no aparece su nombre verdadero […]. Por supuesto que he cambiado fechas, lugares, personajes, que he enredado, añadido y quitado mil cosas. Además, inventé un Perú de apocalipsis, devastado por la guerra, el terrorismo y las intervenciones extranjeras […]. He inventado también que fuimos compañeros de colegio, de la misma edad y amigos de toda la vida[60].
En otro sentido, tanto la historia de Mayta como la historia del novelista, ambas desarrolladas entre los capítulos I y IX, son productos de una ficción creada por el novelista del capítulo X. El narrador omnisciente antes señalado, desconocido hasta ahora, hace su aparición. Entonces, en realidad, Historia de Mayta no comprende dos niveles de realidad, sino tres:
- La historia del intento revolucionario de Mayta en Jauja (1958)
- La historia de un novelista que, realizando diferentes entrevistas, escribe una novela sobre el intento revolucionario de Mayta (1983)
- La historia de un novelista que escribe una novela sobre un novelista que, realizando diferentes entrevistas, escribe una novela sobre el intento revolucionario de Mayta (1983)
De este modo, una revisión retroactiva de la novela demostrará que la ambigüedad consustancial a esta se habrá complejizado ante la imposibilidad de delimitar, ya no dos, sino las tres historias, además de sus diferentes narradores.
Así pues, Historia de Mayta terminaría siendo una ficción sobre una ficción sobre una ficción. Al mismo tiempo, es una metaficción que se constituye como una exploración sobre la naturaleza de las ficciones y el proceso de la creación literaria de su propio autor. El siguiente diálogo sintetiza esto último:
En una novela siempre hay más mentiras que verdades, una novela no es nunca una historia fiel. Esa investigación, esas entrevistas, no eran para contar lo que pasó realmente en Jauja, sino, más bien, para mentir sabiendo sobre qué mentía[61].
3. QUE SIGNIFIE LA LITTÉRATURE DANS UN MONDE QUI A FAIM ?: LA RESPUESTA DEL SARTRECILLO VALIENTE
Sin embargo, Historia de Mayta explora no sólo la naturaleza de las ficciones, o el proceso de la creación literaria, sino también la función de la literatura, especialmente, en sociedades como las del tercer mundo. Se trata de una clara respuesta a Jean-Paul Sartre (1905-1980), quien pasó de defender la literatura como una forma de acción a renegar completamente de ella.
3.1. La función de la literatura en Sartre
Desde 1964, fueron diversas las oportunidades en las que Vargas Llosa relató su decepción de Sartre respecto a la función de la literatura[62]. La última fue en La llamada de la tribu:
Y también fue importante mi decepción con el propio Sartre, el día que leí en Le Monde una entrevista que le hacía Madeleine Chapsal en la que declaraba que comprendía que los escritores africanos renunciaran a la literatura para hacer primero la revolución y crear un país donde aquella fuera posible […]. Me sentí poco menos que apuñalado por la espalda. ¿Cómo podría afirmar eso quien nos había hecho creer que escribir era una forma de acción, que las palabras eran actos, que escribiendo se influía en la historia? Ahora resultaba que la literatura era un lujo que sólo podían permitirse los países que habían alcanzado el socialismo[63].
Dejando de lado cierta imprecisión[64], en la entrevista en cuestión, se puede encontrar a un Sartre lanzado a la «acción» tras haber aprendido lentamente de lo real, concretamente, después de haber visto a niños morir de hambre. Descubrió la «alienación», «explotación del hombre por el hombre» y «desnutrición», así como su propia carestía de «sentido de la realidad»[65]. Ante esta toma de conciencia, se preguntó: «¿Qué significa la literatura en un mundo hambriento?»[66]. Interpeló: «¿Cómo, en un país con escasez de profesionales, por ejemplo, en África, podría un oriundo instruido en Europa negarse a ser profesor, aunque sea a costa de su vocación de escritor?»[67]. En este sentido, «[f]rente a un niño que muere, La nausée no sirve de nada [ne fait pas le poids]»[68].
Aquí se está frente a un «segundo» Sartre, uno desilusionado de la denominada función social de la literatura. Esta no tendría razón de ser en el tercer mundo y sería un privilegio que sólo pueden permitirse los escritores de países desarrollados. Mediante el ejercicio de su vocación, los escritores no podrían repercutir en los problemas de sus países tercermundistas, razón por la que deberían renunciar temporalmente a su vocación para educar al pueblo. En suma, la literatura no está cualificada para producir cambios en nuestras sociedades.
Se trata de una posición desengañada, diametralmente opuesta a aquella expuesta por un «primer» Sartre, veinte años antes, en la presentación de la extinta Les Temps Modernes. En este manifiesto por la «literatura comprometida», se parte de una concepción del hombre como una realidad situada[69]. Según esta visión, el hombre es manifestación constante de su época, «es el mundo que manifiesta»[70]. Así, el hombre siempre actúa, incluso si permaneciera pasivo, por lo que sus acciones siempre repercuten en su tiempo. Consecuentemente, es permanentemente responsable.
En esta línea, el escritor «está en situación dentro de su época»: cada palabra suya, o cada silencio, es una acción y una toma de posición, por lo que es siempre responsable[71]. El escritor «está “dans le coup”, haga lo que haga, marcado, comprometido, hasta en su retiro más remoto»[72]. No importa que busque el arte por el arte, la forma por la forma, que se abstraiga y encierre en las más complejas y perfectas arquitecturas líricas y sonoras: aunque renuncie a los problemas de su tiempo, se desarraigue de su realidad, será, de todas formas, manifestación de su época, estará actuando. No puede evitarlo. Entonces, como el escritor está indefectiblemente comprometido con su propio tiempo, el existencialista francés buscaba que esa acción que es el escribir sea voluntaria, que busque deliberadamente producir cambios en la sociedad. De esta forma, la literatura es una «función social»[73].
3.2. La influencia de Sartre en Vargas Llosa
Estas ideas del autor de La náusea sobre el compromiso del escritor influyeron determinantemente en la concepción de Vargas Llosa en torno a la función de la literatura[74]. Tras su ingreso en 1953 a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una de sus primeras lecturas fue precisamente la presentación de Sartre a Les Temps Modernes (en la traducción argentina del segundo volumen de las Situations):
Cuando leí el segundo tomo de Situaciones de Sartre, que se titula ¿Qué es la literatura?, quedé deslumbrado con sus ideas. Para un joven con vocación literaria en un país subdesarrollado como era el Perú en esos años, las ideas de Sartre eran muy estimulantes. Muchos escritores del Perú, de América Latina, del tercer mundo, se preguntaban si en sus países —asolados por problemas terribles como son los altísimos porcentajes de analfabetismo, las enormes desigualdades económicas— tenía sentido hacer literatura[75].
Como demostración de este influjo, es ilustrativo hacer una simple referencia a dos manifestaciones públicas de Vargas Llosa, ambas de 1967. Por un lado, el 11 de agosto, en el marco de la ceremonia de otorgamiento del Premio Rómulo Gallegos por La Casa Verde, el novelista pronunció su famoso discurso La literatura es fuego, cuyo tema fue la condición y responsabilidad del escritor. Se refirió a las situaciones castrantes que arrastraban a los escritores latinoamericanos a desertar o traicionar su vocación. No obstante, en esos años, el panorama habría empezado a cambiar al generarse un ambiente, más bien, estimulante, lo cual conllevaría un peligro: nuestras sociedades se expondrían a «la protesta, la contradicción y la crítica» al admitir la literatura[76], pues la función de esta es «estimular sin tregua la voluntad de cambio y de mejora, aun cuando para ello deba emplear las armas más hirientes»[77]. La literatura es «fuego», «inconformismo», «rebelión», «insurrección permanente», descontento, perturbación[78]. No hay término medio.
Por otro lado, el 5 de septiembre, en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería, Vargas Llosa inició aquel mítico diálogo con García Márquez preguntando por la función de los escritores («¿para qué sirven?»[79]). La respuesta del colombiano le permitió al peruano afirmar, «desde el punto de vista social», el carácter eminentemente subversivo de la literatura, hacer referencia a «ese poder subversivo de la literatura, esa inconformidad que expande la literatura en el ámbito social»[80].
Sin embargo, ¿un escritor debe preferir la revolución ante su vocación tal y como sostenía el «segundo» Sartre? Un episodio del mismo 1967 nos da la respuesta. El 24 de agosto fue publicada en Unidad una entrevista de Maynor Freyre al autor de Conversación en La Catedral. Se titulaba Así piensa Vargas Llosa: el escritor debe sentirse solidario con los desposeídos y amar la revolución por sobre todas las cosas. Unos días después, el 28 de agosto, el escritor envió una carta al director de la revista en la que expresaba su disconformidad con el título de la entrevista por atribuirle ideas ajenas:
El título de la entrevista […] me atribuye una frase que yo no dije y que, por lo demás, contradice algo que no creo. Pienso, sí, que el escritor debe sentirse solidario con las víctimas de una sociedad, pero, si es un escritor profundamente comprometido con su vocación, amará la literatura por encima de todas las cosas, tal como el auténtico revolucionario ama la revolución por encima de todo[81].
Se puede apreciar claramente la influencia del «primer» Sartre en Vargas Llosa: la literatura tiene por sí misma un poder transformador; juega un papel esencialmente transgresor. En sentido opuesto, es manifiesta la distancia respecto al «segundo» Sartre.
3.3. ¿Tiene sentido escribir una novela estando el Perú como está?
Una vez contextualizada la decepción de Vargas Llosa frente a Sartre, Historia de Mayta no puede dejar de leerse como una exploración de la cuestión en torno a la función de la literatura.
La explicación de esta interpretación requiere centrarse en el plano de la realidad en el que se desarrollan los hechos de Historia de Mayta, es decir, el escenario de un Perú apocalíptico. Efectivamente, en 1983, el narrador-novelista escribe su novela inmerso en un país que se había convertido en una plataforma de choque entre las potencias mundiales y sus respectivos satélites: fuerzas soviéticas, cubanas y bolivianas invaden el país; Estados Unidos envía a sus marines como tropas de apoyo para resistir la invasión; los insurrectos conforman un gobierno en Cusco; diferentes regiones, como Puno y Arequipa, son bombardeadas; etc.
Por supuesto, como le revela, en el capítulo X, el «verdadero» narrador-novelista al «verdadero» Mayta, se trata de un escenario inventado: «inventé un Perú de apocalipsis, devastado por la guerra, el terrorismo y las intervenciones extranjeras»[82]. En consecuencia, la pregunta cae por su propio peso: ¿cuál es el fin de esta hipérbole dentro de la novela? El narrador no se conforma con describir los problemas del Perú «real» de 1983, sino que, en cambio, los extrema. Nuevamente: ¿por qué el alter ego de Vargas Llosa no se limitó a una simple descripción del «verdadero» país, que, en ese entonces, ya era lo suficientemente catastrófico?
El rastreo de una respuesta requiere partir de una premisa fundamental: «la lucha del rebelde es el motor de las narraciones de Vargas Llosa»[83]; o, en otro sentido, la rebeldía es el «camino esencial» de los personajes vargasllosianos[84]. Historia de Mayta no es la excepción a esta regla pues es la rebeldía lo que define la identidad del narrador-novelista. Él se rebela contra la realidad y la literatura es su instrumento. Efectivamente, la literatura es su instrumento de rebeldía en dos sentidos: por un lado, como búsqueda de la verdad detrás de la realidad; y, por el otro, como evasión de la misma realidad.
La literatura como búsqueda de la verdad es manifiesta en el intento del («falso») narrador-novelista de revelar el germen de la violencia política que vive el país. Esta es la razón de ser de la novela que se propone escribir. Así, el fracasado intento revolucionario de Mayta es identificado como el «primer antecedente»[85], la aventura «precursor[a]»[86], o el primer síntoma: «¿Por qué Mayta? Si de él no se acuerda nadie. // En efecto, ¿por qué? ¿Porque su caso fue el primero de una serie que marcaría una época? […] ¿Porque en su absurdidad y tragedia, fue premonitorio?»[87]. El narrador ve en la historia de Mayta «[c]ierto simbolismo de lo que vino después, un anuncio de algo que nadie pudo sospechar que vendría»[88].
Se puede notar que la literatura es, para el narrador protagonista, un medio para develar las causas de la realidad. El narrador se rebela contra la realidad revelando las verdades que esta oculta[89].
En cambio, la literatura como evasión es menos manifiesta. Ella subyace latente cuando el narrador-novelista, a lo largo de toda su pesquisa, es cuestionado por los diferentes entrevistados por el «sentido» de escribir una novela en medio de tal escenario calamitoso. «¿Cómo puede estar escribiendo novelas en medio de esta pesadilla?»[90], pregunta uno de los testigos, quien luego insiste: «¿Tiene sentido escribir una novela estando el Perú como está, teniendo todos los peruanos la vida prestada?»[91]. Incluso el mismo narrador se lo cuestiona: «¿No puedo concentrarme en Mayta porque, ante semejante ruindad, su historia se minimiza y evapora? […] // ¿O es porque, ante esta ignominia, no es Mayta sino la literatura la que resulta vana?»[92].
Esta paradoja del escritor quijotesco en medio del Perú apocalíptico es deliberadamente acentuada en el capítulo VII. En este, la entrevista y recreaciones del narrador no son sólo alternadas con una descripción de las desgracias que suceden paralelamente, sino que se van difuminando con ellas sin articulación alguna: «Adelaida había puesto esa expresión de disgusto que él recordaba y los aviones aparecieron tan inesperados en el cielo que la multitud no alcanzó siquiera a comprender hasta que —ruidosas, cataclísmicas— estallaron las primeras bombas»[93]. Se van diluyendo cada vez más: «— […] ¿La vida sexual entre ustedes fue normal? // No parece incomodarse: como hay tantos muertos y no es posible enterrarlos, los comandantes rebeldes ordenan rociarlos de cualquier materia inflamable y prenderles fuego»[94]. Mucho más: «No sentía el menor enojo por la carcajada de Adelaida: entre el humo y la pestilencia, se insinuaban las hileras de gentes que huían de la ciudad destruida, tropezando en los escombros, tapándose bocas y narices»[95].
Entonces, nuevamente, ¿tiene sentido escribir una novela estando el Perú como está? Para el narrador-novelista, sí: «¿Tiene sentido? Le digo que sin duda debe tenerlo, ya que la estoy escribiendo»[96]. Se cuestiona si la literatura es inútil en este contexto:
Es un mal pensamiento ése. Si […] yo también me dejo ganar por la desesperación, no escribiré esta novela. Eso no habrá ayudado a nadie; por efímera que sea, una novela es algo, en tanto que la desesperación no es nada[97].
Se puede apreciar que, para el narrador-novelista, la literatura constituye un mecanismo para no ser sometido por la realidad. El narrador se rebela contra la realidad evadiéndola mediante la literatura.
En el siguiente pasaje, ambos sentidos de la literatura como instrumento de rebeldía convergen y se manifiestan:
Han pasado veinticinco años, el Perú se acaba, la gente sólo piensa en salvarse de una guerra que ya ni siquiera es entre nosotros, usted y yo podemos quedar muertos en el próximo atentado o tiroteo, ¿a quién le importa ya lo que pasó ese día? Cuénteme la verdad, ayúdeme a terminar mi historia antes de que a usted y a mí nos devore también este caos homicida en que se ha convertido nuestro país[98].
Ahora, en Historia de Mayta, si la literatura como evasión de la realidad tiene una función inherentemente individualista al agotarse, justamente, sólo en el narrador-novelista en sí mismo considerado, como búsqueda de la verdad tiene, por el contrario, una función social. Concretamente, si la literatura permite develar las causas del estado de violencia política que atraviesa el país, ella tiene el potencial de revertirlo. De esta forma, la literatura tiene una función social al ser ella transformadora de la realidad.
Así pues, Historia de Mayta se constituye como una clara respuesta a la idea del «segundo» Sartre de que la literatura «ne fait pas le poids». La literatura no sólo sirve de algo, sino que ella puede transformar las sociedades, incluso las nuestras del tercer mundo.
A modo de cierre, esta interpretación de Historia de Mayta como una exploración en torno a la función de la literatura parece ser sustancialmente respaldada por unas declaraciones brindadas por Vargas Llosa en una entrevista que tuvo lugar en 1984. En esta, el entrevistador le pregunta qué utilidad tiene la literatura en un país como el Perú y el escritor responde:
Esa es la cuestión de si la literatura sirve en los países desarrollados o subdesarrollados, felices o infelices. No hay manera de demostrar eso, porque no se puede medir jamás cuál es la consecuencia que un libro provoca. Pero a mí no me cabe duda de que sí sirve. Ciertos libros han enriquecido mi vida. Yo sería peor sin leer a Kafka o Proust, a Faulkner o al Quijote. Si la literatura existe desde hace tanto tiempo, si se sigue produciendo y consumiendo por los hombres, es porque algo les da. Puede decirse que si la literatura es rica y genuina, estimula en el hombre la capacidad de pensar, imaginar. Creo que los hace más insatisfechos. Un hombre que lee buenas novelas es mucho más consciente de las limitaciones de la realidad. Y la insatisfacción es muy positiva porque hace a los hombres cambiar[99].
Frente a otra pregunta, sobre si la literatura sirve para escapar, añade: «Todos estamos de alguna manera escapando a las limitaciones de la vida a través de la fabulación y la imaginación […]. Con eso la literatura les da también a los hombres la posibilidad no sólo de escapar, sino de juzgar mejor aquello que viven, y a través de la insatisfacción los induce a cambiarlo. Esa es la grandeza de la literatura»[100].
Subyace en esta declaración la concepción de la literatura como un instrumento de rebeldía, tanto en el sentido de búsqueda de la verdad detrás de la realidad, como en el de evasión de la misma realidad.
BIBLIOGRAFÍA
Cátedra Alfonso Reyes. (2013 [2000]). Mario Vargas Llosa: «Literatura y política: dos visiones del mundo». YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Wrs4837VGiM
Cateriano, P. (2025). Vargas Llosa, su otra gran pasión. Planeta.
Cornejo Polar, A. (1988 [1985]). La novela peruana. Editorial Horizonte.
Cueto, A. (2025). Mario Vargas Llosa. Palabras en el mundo. Alfaguara.
De la Fuente, C. (1985). La historia de Mayta. Verdad y mentira de la novela. Revista de la Universidad de México, (409-410), 47-48.
Del Castillo Saldaña, L. Á. (2020). «Historia de Mayta»: el narrador comprometido. Desde el Sur, 12(1), 13-21.
Figueroa, G. (10 de diciembre de 1984). Subversión fracasada. Hoy, pp. 32-33.
García Márquez, G., y Vargas Llosa, M. (2021 [1967]). Dos soledades. Un diálogo sobre la novela en América Latina. Alfaguara.
Kristal, E. (2006). «The Fault is not in the Stars…»: Moral Responsibility in the Political Novels of Mario Vargas Llosa. En M. Á. Zapata (ed.), Mario Vargas Llosa and the Persistence of Memory (pp. 87-99). Fondo Editorial UNMSM – Hofstra University.
Kristal, E. (2018). Tentación de la palabra. Fondo de Cultura Económica.
Piatier, J. (18 de abril de 1964). “ Je ne suis pas désespéré et ne renie pas mon œuvre antérieure ” [entrevista a Jean-Paul Sartre]. Le Monde: https://www.lemonde.fr/archives/article/1964/04/18/je-ne-suis-pas-desespere-et-ne-renie-pas-mon-uvre-anterieure_2136806_1819218.html
Reisz de Rivarola, S. (1987). La historia como ficción y la ficción como historia: Vargas Llosa y Mayta. Nueva Revista de Filología Hispánica, 35(2), 835-853.
Rushdie, S. (1991). Mario Vargas Llosa. En S. Rushdie, Imaginary Homelands (pp. 308-317). Granta Books.
Sánchez León, A. (2023). Torrentes en pugna: Mario Vargas Llosa y Miguel Gutiérrez. Fondo Editorial PUCP.
Sartre, J.-P. (1948 [1945]). Présentation des Temps Modernes. En J.-P. Sartre, Situations (décima ed., vol. II, pp. 7-30). Gallimard.
Sartre, J.-P. (1965 [1961]). Prefacio. En F. Fanon, Los condenados de la tierra (segunda ed., pp. 7-29). Fondo de Cultura Económica.
Silén, I. (1986). El antimayta. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, 12(24), 269-275.
Starn, O., y La Serna, M. (2021). Ríos de sangre. Auge y caída de Sendero Luminoso (E. Bossio, trad.). Instituto de Estudios Peruanos.
Urdanivia Bertarelli, E. (1986). Realismo y consecuencias políticas en «Historia de Mayta». Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, 12(23), 135-140.
Vargas Llosa, M. (1983 [1962]). Crónica de una revolución. En M. Vargas Llosa, Contra viento y marea (1962-1982) (pp. 30-35). Seix Barral.
Vargas Llosa, M. (1983 [1964]). Los otros contra Sartre. En M. Vargas Llosa, Contra viento y marea (1962-1982) (pp. 38-42). Seix Barral.
Vargas Llosa, M. (1983 [1967]). Carta al vocero del Partido Comunista Peruano. En M. Vargas Llosa, Contra viento y marea (1962-1982) (pp. 138-139). Seix Barral.
Vargas Llosa, M. (1983 [1971]). Carta a Fidel Castro. En M. Vargas Llosa, Contra viento y marea (1962-1982) (pp. 166-167). Seix Barral.
Vargas Llosa, M. (1983 [1978]). Sartre, veinte años después. En M. Vargas Llosa, Contra viento y marea (1962-1982) (pp. 324-327). Seix Barral.
Vargas Llosa, M. (1984). Historia de Mayta. Seix Barral.
Vargas Llosa, M. (1990 [1988]). Las ficciones de Borges. En M. Vargas Llosa, Contra viento y marea (1964-1988) (vol. III, pp. 463-476). Seix Barral.
Vargas Llosa, M. (1991 [1988]). A Writer’s Reality (M. I. Lichtblau, ed.). Syracuse University Press.
Vargas Llosa, M. (2002). La verdad de las mentiras. En M. Vargas Llosa, La verdad de las mentiras (pp. 15-30). Alfaguara.
Vargas Llosa, M. (2005 [2000]). Prólogo. En M. Vargas Llosa, Historia de Mayta (pp. 9-10). Santillana.
Vargas Llosa, M. (2011). Cartas a un joven novelista. Alfaguara.
Vargas Llosa, M. (2017). Conversación en Princeton con Rubén Gallo. Alfaguara.
Vargas Llosa, M. (2018). La llamada de la tribu. Alfaguara.
Vargas Llosa, M. (2019 [1984]). Veinticinco años de violencia en el Perú [entrevista con Jorge Salazar]. En M. Vargas Llosa, y J. Coaguila (ed.), Entrevistas escogidas (quinta ed., pp. 169-178). Revuelta.
Vargas Llosa, M. (2019 [1985]). Historia y novela de una novela [entrevista con Edgardo Rivera Martínez]. En M. Vargas Llosa, y J. Coaguila (ed.), Entrevistas escogidas (quinta ed., pp. 179-189). Revuelta.
Vargas Llosa, M. (2022 [1967]). La literatura es fuego. En M. Vargas Llosa, El fuego de la imaginación. Libros, escenarios, pantallas y museos. Obra periodística (vol. I, pp. 25-29). Alfaguara.
Vargas Llosa, M. (2023 [1993]). El pez en el agua. Alfaguara.
Vargas Llosa, M. (2023). Le dedico mi silencio. Alfaguara.
Vargas Llosa, M. (2024 [1965]). Toma de posición. En M. Vargas Llosa, El país de las mil caras. Escritos sobre el Perú (pp. 109-110). Lima: Alfaguara.
Vargas Llosa, M. (2024 [1980]). La lógica del terror. En M. Vargas Llosa, El país de las mil caras. Escritos sobre el Perú (pp. 289-292). Alfaguara.
Williams, R. L. (2014). Mario Vargas Llosa: A Life of Writing. University of Texas Press.
[1] La adjetivación es del propio Vargas Llosa en el prólogo de una de las ediciones de la novela (2005 [2000], p. 9).
[2] La novela se basa en el levantamiento marxista-leninista ocurrido en Jauja el 29 de mayo de 1962 y liderado por Jacinto Rentería, sindicalista limeño; Humberto Mayta, dirigente campesino; y Francisco Vallejos, subteniente de la Guardia Republicana (Jorge Coaguila en Vargas Llosa, 2019 [1985], p. 179, nota 175). En 1984, en una entrevista para Caretas, Vargas Llosa señaló: «[Historia de Mayta] [n]ació en París, en 1962. Fue un día que al abrir Le Monde, a eso de las tres de la tarde, como lo hacía todos los días, me encontré con un pequeño suelto que se refería al Perú. Allí se hablaba de una frustrada insurrección armada en un pueblito de la sierra peruana, Jauja. Me impresionó la noticia, ya que nunca se me había pasado por la cabeza que en el Perú podría ocurrir una insurrección armada del tipo socialista» (2019 [1984], p. 171).
[3] Vargas Llosa (2023, p. 303).
[4] Vargas Llosa atribuiría ese maltrato a la «izquierda homofóbica e intolerante» (2017, p. 144): «Yo creo que la novela fue maltratada porque en esa época —mediados de los años ochenta— la izquierda aún no aceptaba críticas» (p. 143).
[5] De la Fuente (1985, p. 48). El autor agrega que se trata de una «reflexión sobre la izquierda de los últimos veinticinco años, sus grandes desatinos, la manera como importa modelos y teorías revolucionarias, su desunión y mediocridad» (p. 48).
[6] Kristal (2006, p. 90).
[7] Por ejemplo, se pueden encontrar referencias a la moralina del «intelectual progresista»: «Se sensualizan muy rápido, no tienen convicciones sólidas. Su moral vale apenas lo que un pasaje de avión a un Congreso de la Juventud, de la Paz, etc. Por eso, los que no se venden a becas yanquis y al Congreso por la Libertad de la Cultura, se dejan sobornar por el estalinismo y se hacen rabanitos» (Vargas Llosa, 1984, pp. 27-28). En otro pasaje, Mayta dice: «Los intelectuales se prenden de la mamadera apenas la tienen delante de la boca. Después inventan teorías para justificar sus chanchullos» (p. 30). Los cuestionamientos también vienen de la boca del propio narrador a propósito de su encuentro con la cabeza del Centro de Acción para el Desarrollo: «Gracias al genio ecléctico de Moisés, el Centro recibe subvenciones, becas, préstamos, del capitalismo y del comunismo, de los gobiernos y fundaciones más conservadores y de los más revolucionarios» (p. 34). Agrega: «Cuando en un cóctel lo oigo hablar demasiado intensamente contra el saqueo de nuestros recursos por las transnacionales o contra la penetración cultural del imperialismo que pervierte nuestra cultura tercermundista, ya sé que, este año, los aportes norteamericanos a los programas del Centro han sido más considerables que los del adversario, y si en una exposición o concierto lo noto, de pronto, alarmado por la intervención soviética en Afganistán o dolido por la represión de Solidaridad en Polonia, es que, esta vez, sí ha conseguido alguna ayuda de los países del Este» (pp. 34-35). Los ejemplos son abundantes y, como señalé, no sólo respecto a los intelectuales de izquierda.
[8] Silén (1986, pp. 270 y 272). El puertorriqueño señala lo siguiente (!?): «El odio de Vargas Llosa a los que construimos el socialismo (mal o bien) termina aconteciendo, dentro de la novela, como odio a Mayta: su-ser-maricón» (p. 274).
[9] Rushdie (1991, p. 314).
[10] Del Castillo Saldaña (2020, p. 19). El sanmarquino sostiene que, con Historia de Mayta, Vargas Llosa «quiere encontrar afinidad y defensa ideológica» en el «auditorio» del liberalismo (p. 19).
[11] Vargas Llosa (2024 [1965], p. 109).
[12] Vargas Llosa (2024 [1980], p. 291). Otro ejemplo: Vargas Llosa pasó de alabar, en 1962, que en Cuba no hubiera un «“dirigismo ideológico” excluyente» ni «una censura destinada a preservar la pureza ideológica» (1983 [1962], p. 32) a acusarla públicamente, en 1971, de «oscurantismo dogmático», «xenofobia cultural» y «sistema represivo» (1983 [1971], p. 167).
[13] Urdanivia Bertarelli (1986, p. 140).
[14] Williams (2014, p. 65).
[15] Starn y La Serna (2021, pp. 164 y 284). Los autores señalan que «[e]l caso Uchuraccay otorgó a los intelectuales de izquierda la oportunidad de saldar cuentas con un colega escritor que se había atrevido a criticar a Fidel Castro y al marxismo» (p. 164). El escepticismo hacia las conclusiones de la comisión vino incluso desde la prensa internacional: «En Londres, el periodista Colin Harding, de The Times, le dedicó una crítica feroz […]. Harding […] afirmaba que los periodistas habían sido asesinados para que no denunciaran a los grupos paramilitares que, según él, operaban en la región de Ayacucho, responsabilizando de ese modo al Gobierno por las muertes de los hombres de prensa […]» (Cateriano, 2025, p. 142).
[16] Vargas Llosa (1984, pp. 77 y 232).
[17] Cornejo Polar (1988 [1985], p. 249). No puede dejar de mencionarse que el análisis de Cornejo Polar contiene variadas tergiversaciones. Por ejemplo, respecto a aquel dato «truculento: imposible de justificar en una novela» no policial, el crítico sostiene que el mismo es la homosexualidad de Mayta (p. 246) cuando, en realidad, se trata manifiestamente de la colaboración de Mayta, como «monstruo bifronte», con los servicios de inteligencia del Ejército y la CIA. Véase Vargas Llosa (1984, p. 102).
[18] Cornejo Polar (1988 [1985], p. 250).
[19] Cornejo Polar (1988 [1985], p. 250).
[20] Urdanivia Bertarelli (1986, p. 139).
[21] Urdanivia Bertarelli (1986, p. 139).
[22] Urdanivia Bertarelli (1986, p. 139).
[23] Urdanivia Bertarelli (1986, p. 139).
[24] En similar sentido respecto a la aproximación de Cornejo Polar, Kristal: «su explicación de la novela es insuficiente porque el criterio principal con el que evalúa sus méritos literarios es la capacidad de Vargas Llosa para expresar posiciones políticas que merecen su aprobación» (2018, p. 309).
[25] No está de más resaltar que, en contraste con quienes ven en Historia de Mayta una crítica a la izquierda, hay quienes rescatan de ella incluso una «moraleja» (política): «[l]a moraleja de la tragicomedia de Alejandro Mayta radica en que un proceso revolucionario no se puede llevar a cabo sin el respaldo de un partido que tenga como objetivo hacer la revolución» (Sánchez León, 2023, p. 390).
[26] Camus (2013, pp. 360 y 373). Según una frase frecuentemente atribuida a Nietzsche, «ningún artista tolera lo real».
[27] Vargas Llosa (1984, p. 322).
[28] Vargas Llosa (2019 [1985], p. 183).
[29] Vargas Llosa (2005 [2000], p. 9).
[30] Vargas Llosa (1991 [1988], p. 144).
[31] Vargas Llosa (2019 [1985], p. 181).
[32] Vargas Llosa (2019 [1985], p. 183).
[33] Vargas Llosa (2019 [1985], p. 188).
[34] Vargas Llosa (2019 [1985], p. 184).
[35] Vargas Llosa (1984, pp. 12-13).
[36] Tomo las categorías muda de narrador y muda de nivel de realidad de Cartas a un joven novelista, del propio Vargas Llosa (2011, pp. 93 y ss.).
[37] Como Reisz de Rivarola parece sugerir: «De la observación del contorno y una conjetura sobre Mayta pasa sin solución de continuidad a referir sentimientos de este último que él jamás pudo conocer» (1987, p. 847). Como se señala en el texto, en este caso, podría haber una muda hacia un narrador omnisciente.
[38] No debe olvidarse que el «narrador es siempre un personaje inventado, un ser de ficción, al igual que los otros, aquellos a los que él “cuenta”» (Vargas Llosa, 2011, p. 50).
[39] Vargas Llosa (1984, pp. 8-10).
[40] Vargas Llosa (1984, p. 10).
[41] Vargas Llosa (1984, p. 27).
[42] Vargas Llosa (1984, p. 161).
[43] «[L]as novelas mienten —no pueden hacer otra cosa— pero ésa es sólo una parte de la historia. La otra es que, mintiendo, expresa una curiosa verdad, que sólo puede expresarse encubierta, disfrazada de lo que no es» (Vargas Llosa, 2002, p. 16).
[44] Vargas Llosa (1984, p. 77).
[45] Vargas Llosa (1984, p. 20).
[46] Vargas Llosa (1984, p. 37).
[47] Vargas Llosa (1984, p. 89).
[48] Vargas Llosa (1984, p. 102).
[49] Vargas Llosa (1984, p. 114).
[50] Vargas Llosa (1984, p. 134).
[51] Vargas Llosa (1984, p. 140).
[52] Vargas Llosa (1984, p. 144).
[53] Vargas Llosa (1984, p. 158).
[54] Vargas Llosa (1984, p. 202).
[55] Vargas Llosa (1984, p. 275).
[56] Vargas Llosa (1984, p. 289).
[57] Vargas Llosa (1984, p. 296).
[58] Vargas Llosa (1984, p. 303).
[59] «[V]uelve el recuerdo de aquella tarde, en París, dos o tres días después de la tarde que evocamos. Era a la hora en que religiosamente dejaba de escribir y salía a comprar Le Monde y a leerlo tomando un express en el bistrot Le Tournon, de la esquina de mi casa. El nombre estaba mal escrito, habían cambiado la y por una i, pero no tuve la menor duda: era mi condiscípulo del Salesiano. Aparecía en una noticia sobre el Perú, casi invisible de pequeña, apenas seis o siete líneas, no más de cien palabras. “Frustrado intento insurreccional” […]. ¿Estaba Mayta preso o muerto? Fue lo primero que pensé, mientras se me caía de la boca el Gauloise y leía y releía la noticia sin acabar de aceptar que en mi lejanísimo país hubiera ocurrido una cosa así y que mi compañero de lectura de El conde de Montecristo fuera el protagonista» (Vargas Llosa, 1984, p. 292) (ver nota 2).
[60] Vargas Llosa (1984, p. 321)
[61] Vargas Llosa (1984, p. 320).
[62] La referencia al año 1964 se debe a que, en este, el 18 de abril, se publicó la entrevista de Sartre con Piatier (ver subsiguiente nota). La respuesta de Vargas Llosa llegó poco después, el 19 de junio: «Lo paradójico en esta polémica es que quien parece tomar partido contra la literatura sea un gran escritor […]. Y más paradójico aún que Sartre haya elegido para hacer público su desencanto sobre la eficacia social y política de los libros el mismo año en que aparecen tres obras suyas […]. Tranquilicémonos, pues; aunque niegue utilidad a la literatura, reniegue de ella y la abomine, Sartre, qué duda cabe, seguirá escribiendo» (1983 [1964], pp. 41-42).
[63] Vargas Llosa (2018, p. 16).
[64] La imprecisión está referida a la entrevistadora: esta fue Jacqueline Piatier y no Madeleine Chapsal. Vargas Llosa confunde la entrevista que Chapsal publica en Les ecrivains en personne (1960) con la realizada por Piatier en Le Monde en 1964 (a propósito de la publicación de Les mots). La entrevista de Chapsal fue compilada posteriormente en el volumen IX de las Situations de Sartre. Tal inexactitud ha sido constantemente cometida por Vargas Llosa: véase, por ejemplo, Cátedra Alfonso Reyes (2013 [2000]).
[65] Piatier (1964).
[66] Piatier (1964).
[67] Piatier (1964).
[68] Piatier (1964). Una manifestación de este Sartre totalmente lanzado a la «acción» se puede encontrar en el prefacio de Los condenados de la tierra de Fanon: «en los primeros momentos de rebelión, hay que matar: matar a un europeo es matar dos pájaros de un tiro, suprimir a la vez a un opresor y a un oprimido: quedan un hombre muerto y un hombre libre; el superviviente, por primera vez, siente un suelo nacional bajo la planta de los pies» (1965 [1961], p. 20). Su discurso reivindica y exalta la violencia como medio necesario para el proceso de revolución descolonizadora de África.
[69] Sartre (1948 [1945], p. 22).
[70] Sartre (1948 [1945], p. 22).
[71] Sartre (1948 [1945], p. 13).
[72] Sartre (1948 [1945], p. 12).
[73] Sartre (1948 [1945], p. 16).
[74] El escritor peruano ha señalado en diversas oportunidades que el autor de El ser y la nada fue uno de los escritores a los que más admiró. Sólo de forma ilustrativa, véanse Vargas Llosa (1983 [1978], p. 324; 1990 [1988], p. 463; 2023 [1993], pp. 298, 302, 341, 354-355 y 555).
[75] Vargas Llosa (2017, p. 26).
[76] Vargas Llosa (2022 [1967], p. 27).
[77] Vargas Llosa (2022 [1967], p. 28).
[78] Vargas Llosa (2022 [1967], pp. 27 y 29).
[79] García Márquez y Vargas Llosa (2021 [1967], p. 35).
[80] García Márquez y Vargas Llosa (2021 [1967], p. 37).
[81] Vargas Llosa (1983 [1967], p. 138)
[82] Vargas Llosa, (1984, p. 321)
[83] Cueto (2025, p. 54).
[84] Cueto (2025, p. 75). La referencia a Cueto es inevitable pues, en sus recientes ensayos, aunque obvia casi por completo Historia de Mayta como objeto de sus reflexiones, sintetiza eficazmente las novelas de Vargas Llosa.
[85] Vargas Llosa (1984, p. 307).
[86] Vargas Llosa (1984, p. 53).
[87] Vargas Llosa (1984, p. 21).
[88] Vargas Llosa (1984, p. 53). De hecho, el («verdadero») narrador-novelista hace que su Mayta sea consciente de que su tentativa revolucionaria representaba un «precedente»: «¿Te arrepentías, Mayta? […] No, no, no. Al contrario. A pesar del fracaso, los errores, las imprudencias, se enorgullecía. Por primera vez tenía la sensación de haber hecho algo que valía la pena, de haber empujado, aunque de manera infinitesimal, la revolución […]. Habían fracasado, pero estaba hecha la prueba […]. Era posible, lo habían demostrado. En adelante, la izquierda tendría que tener en cuenta el precedente» (Vargas Llosa, 1984, p. 305).
[89] Nuevamente Cueto retrata eficazmente: «La búsqueda de la verdad es una característica del rebelde, del transgresor, es decir, del individuo en las novelas de Vargas Llosa» (2025, p. 77).
[90] Vargas Llosa (1984, p. 151).
[91] Vargas Llosa (1984, p. 158). Otro de los entrevistados es menos amable: «¿Y entonces para qué mierda ha venido a Jauja? […] ¿Para qué mierda está haciendo preguntas por calles y plazas sobre lo que pasó? ¿Para qué toda esa chismografía de mierda?» (Vargas Llosa, 1984, p. 232).
[92] Vargas Llosa (1984, p. 90).
[93] Vargas Llosa (1984, p. 212).
[94] Vargas Llosa (1984, p. 214).
[95] Vargas Llosa (1984, p. 221).
[96] Vargas Llosa (1984, p. 158).
[97] Vargas Llosa (1984, p. 91).
[98] Vargas Llosa (1984, p. 239).
[99] Figueroa (1984, p. 33).
[100] Figueroa (1984, p. 33).

Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asistente de ediciones en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro de Prodejus-PUCP.