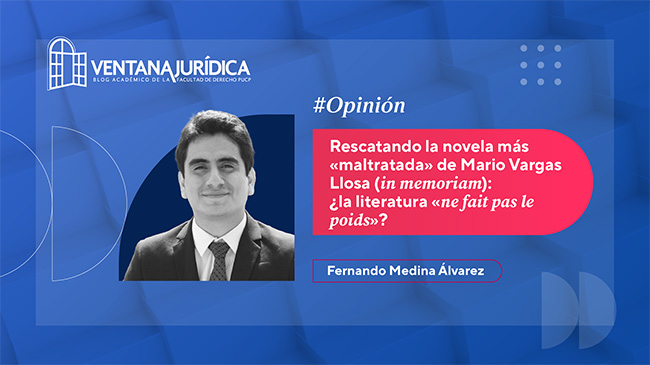El problema del presidencialismo atenuado o híbrido
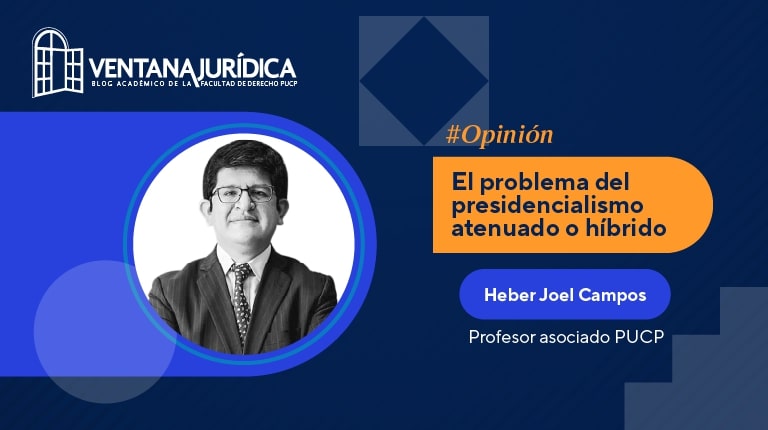

Escrito por Heber Joel Campos
En las últimas semanas, a propósito de los excesos en los que ha incurrido el Congreso, en su intento de someter a algunos órganos constitucionales autónomos, como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por ejemplo, se ha sostenido la tesis de que nuestro sistema de gobierno ―de base presidencial― ha devenido en uno parlamentario o semiparlamentario. Esta tesis presenta dos variables: la primera, que nuestro sistema de gobierno le otorga mayores atribuciones y/o competencias al Congreso respecto al Gobierno; y la segunda, que dichas atribuciones desproporcionadas son el resultado de la correlación política asimétrica que existe, en ocasiones, entre ambos.
Mi posición es que, en realidad, nuestro sistema de gobierno no es ni presidencial ni parlamentario puro, sino híbrido; pero que esa “hibridez”, a diferencia de lo que sostienen destacados especialistas, no fue deliberada. Surgió producto de coyunturas históricas en las que el problema, no obstante, siempre fue el mismo: la concentración y el abuso del poder.
El problema del diseño de nuestras instituciones políticas
Nuestro sistema de gobierno, formalmente, es de base presidencial. Pero a lo largo de nuestra historia republicana hemos ido adhiriendo a éste injertos propios del sistema parlamentario (y hasta del sistema semipresidencial como la cuestión de confianza obligatoria)[1]. Estos “préstamos” normativos tuvieron por objeto limitar el ejercicio del poder del presidente (sobre todo durante el siglo XIX). Y, luego, promover el dialogo y el consenso político entre el Congreso y el Gobierno cuando se advirtió que la parlamentarización del modelo generaba serios problemas de gobernabilidad política (Constituciones de 1979 y de 1993). En otras palabras, el gran tema de nuestra Constitución orgánica ha sido el despotismo político ―amenaza latente del presidencialismo exacerbado― y la inestabilidad e ingobernabilidad política ―promovidas por la asimetría de poder entre el Congreso y el Gobierno―. Ambos temas han sido oscilantes en nuestra historia. El primero se presentó durante la segunda mitad del siglo XIX; mientras que el segundo se presentó desde los inicios del siglo XX (y parece haber surgido nuevamente en los últimos años, a partir de la abrumadora mayoría de la oposición en el Congreso).
La crisis política que enfrentamos en la actualidad no es, en ese sentido, original. Hemos enfrentado situaciones semejantes en el pasado (quizá los casos más emblemáticos sean los de José Bustamante y Rivero y Fernando Belaunde). Y tampoco lo son los diagnósticos y los remedios que hemos elegido para enfrentarla. En efecto, al igual que en el pasado, asumimos que el problema reside en el poder que la Constitución le otorga al Congreso (o que este se ha atribuido de facto, a partir de la técnica, absolutamente irregular, de las leyes de desarrollo constitucional) cuando, en realidad, el problema reside en otra parte. O, para decirlo en términos más precisos, en “otras partes”. Estas son, por ejemplo, la inexistencia de partidos políticos en nuestro país, el sistema electoral que genera incentivos para la atomización de la representación, y la ausencia de espacios de deliberación que permitan que los ciudadanos participen del proceso de toma de decisiones políticas.
Repensar la Constitución orgánica
Nuestros procesos de cambio constitucional han sido, por lo general, de “baja intensidad” democrática. Casi siempre, se han dado en contextos de transición política, de una dictadura a una democracia. Y han sido impulsados por las élites políticas dejando un margen muy estrecho de participación a los ciudadanos (apenas la oportunidad del referéndum ratificatorio, en algunos casos). Esta variable, desde mi punto de vista, ha tenido un impacto significativo en el alcance (y la calidad) de nuestras instituciones. Por ejemplo, la figura de la vacancia presidencial por la causal de incapacidad moral permanente, prevista en el artículo 113.2 de nuestra Constitución, se remonta a principios del siglo XIX (1839). Pero, pese a sus evidentes problemas, nunca se ha planteado, realistamente, su revisión, la cual debería seguir la suerte de su congénere: la acusación constitucional del presidente durante su mandato. Lo mismo podemos decir de la cuestión de confianza, que aparece en nuestra práctica constitucional desde la Constitución de 1920, y que se vincula con la disolución del Congreso desde la Constitución de 1979, pero que sólo desde el año 2018, a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional[2], sabemos que se divide en obligatoria y facultativa.
En mi opinión, el problema de nuestro sistema de gobierno híbrido reside en la asimetría política. El sistema de gobierno peruano tiene el inconveniente de que acentúa su perfil presidencial o parlamentario dependiendo de si el partido del presidente ostenta la mayoría ―absoluta o relativa― en el Congreso. Cuando el Gobierno es popular en el Congreso, el sistema deviene en presidencial o hiperpresidencial; pero, cuando no lo es, deviene en parlamentario o semiparlamentario[3]. Quizás exagero un poco con esta última afirmación, pero lo que trato de decir es que, cuando el presidente no cuenta con un respaldo firme en el Congreso, en los hechos, carece de la influencia y el poder necesarios para ejercer su autoridad de manera adecuada.
En otros países, en los que el fenómeno del gobierno dividido también se presenta, se opta por alguna de las siguientes alternativas: se plantean, preventivamente, acciones que eviten ese desenlace (por ejemplo, se difiere la elección de los congresistas a un momento posterior a la elección presidencial, o se hace coincidir esta con la segunda vuelta), o se generan incentivos para el fortalecimiento de los partidos, por encima de sus representantes (por ejemplo, se prevén elecciones primarias, se reduce el tamaño de los distritos electorales, y se opta por listas cerradas que eviten la competencia entre candidatos de una misma organización política). También se generan espacios para promover la participación de los ciudadanos de manera activa antes, durante y después de las elecciones. En el caso de nuestro país, esos espacios son prácticamente inexistentes. Nuestra atención se ha centrado en promover la participación política durante las elecciones, perdiendo de vista la importancia que reviste una ciudadanía activa que fiscalice a sus representantes y que delibere en torno a los asuntos más gravitantes para la sociedad[4].
Estas medidas tienen por objeto paliar las consecuencias del gobierno dividido. No apuntan, en ese sentido, a privilegiar la posición de un poder sobre el otro, o a diferir el desenlace de un conflicto político hasta que un órgano moderador (como podría serlo, por ejemplo, el Tribunal Constitucional) se pronuncie. Por el contrario, apuntan a canalizar la tensión política por vías democráticas, teniendo como punto de referencia el principio de autogobierno popular. Sin embargo, en el Perú la discusión sobre este tema ha tomado otro rumbo. Se ha puesto énfasis en las competencias de los poderes públicos, pero se ha dejado de lado el rol de los ciudadanos en la consolidación de la democracia. Se ha privilegiado una mirada aislada de la política, y se han propuesto medidas puntuales para reformar figuras que ―en el último lustro― han demostrado su poder destructivo. No se ha advertido que estas no resuelven el problema de fondo, el cual reside en la desconfianza que aún nos genera la deliberación democrática como vía para resolver nuestras diferencias políticas.
[1] EGUIGUREN, Francisco. Las relaciones entre el Gobierno y el Congreso en el régimen político peruano. Lima, Palestra, 2021, pp. 25 y ss.
[2] STC Exp. 0006-2018-PI/TC.
[3] CAMPOS, Heber Joel. La Constitución (in)orgánica: una reflexión sobre las tensiones e inconsistencias del régimen político peruano. En Revista Derecho del Estado, Universidad Externado de Colombia. N.º 56, mayo-agosto de 2023, 131-161.
[4] LAFONT, Cristina. Democracia sin atajos. Madrid, Trotta, 2021, pp. 46 y ss.

Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Estado de Derecho y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova (Italia). Magíster en Ciencias Políticas por la PUCP y Phd (c) por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (España). Profesor asociado de la Facultad de Derecho de la PUCP.